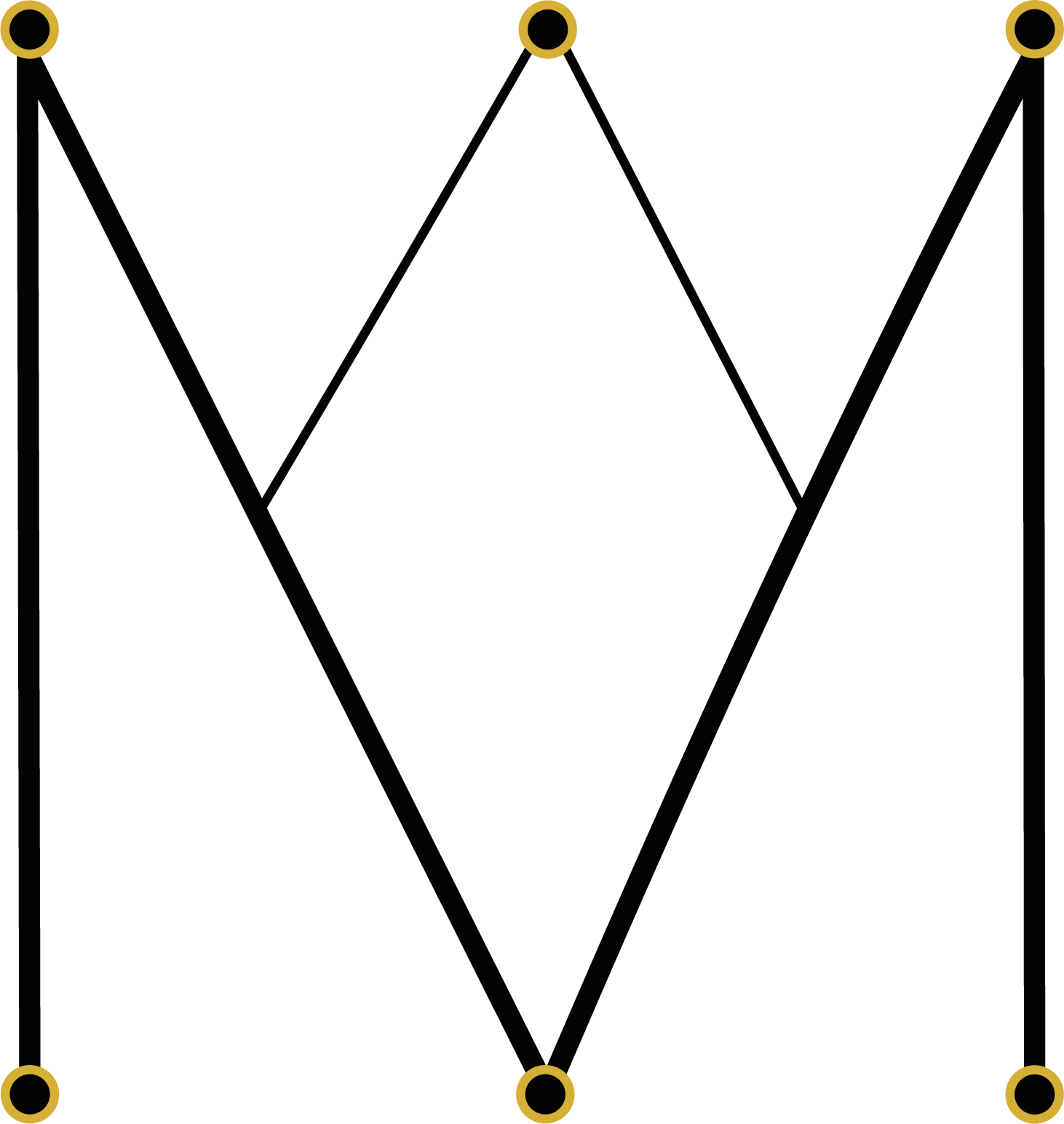A veces una encuentra tesoros, objetos sepultados entre los pliegues del tiempo, dormidos bajo los escombros de otras existencias. Objetos que alguien guardó para que en la posteridad pudieran ser resucitados. Objetos que en este mundo de comprar y olvidar no tienen ningún valor porque lo que fuimos nada importa, cuando sólo importa lo que no somos y la identidad se crea y se destruye a temporadas o a golpes de talonario.
A veces una se detiene ante lo que para otros es sólo basura, y se deja atrapar por la llamada ahogada de una voz que brota de los vertederos de la historia, una voz que susurra para revelar secretos de alcobas frías o estómagos vacíos. Secretos que, aunque no nos hayamos hecho cargo, también nos pertenecen. Ecos de lamentos, cantos a la vida, canciones de cuna que resuenan en los objetos más cotidianos, de los ajuares oxidados y las muñecas rotas. Cacharros que son el único testigo de que venimos de un lugar en el que antes otros padecieron, gozaron, tuvieron fe o se desesperaron.
Y una se estremece al comprender las palabras que se quedaron adheridas a esos objetos, las emociones que provocaban cuando estaban vivos en manos de los que ahora yacen en el abandono del no tener tiempo para restaurar, para rememorar, para arañar la tierra y que brote la raíz. Desarraigados y sin pasado, no sabemos ya identificar la belleza que el tiempo dibujó sobre la vida de lo inerte. Una, que entre arqueóloga y trapera, se estremece ante el milagro de la revelación cuando descubre que lo que fue permanece intacto, si una sabe escucharlo. Una, al abrir un bolso apolillado y arrancarle a la memoria la posibilidad de que lo que fue, siga siendo digno y bello. Una, entonces, se siente partera del recuerdo. Para que lo que fue siga siendo, y no caiga en el olvido. Una, que sólo sabe revolver cajones y practicarle autopsias a cachivaches para, a través del arte, darles digna sepultura.